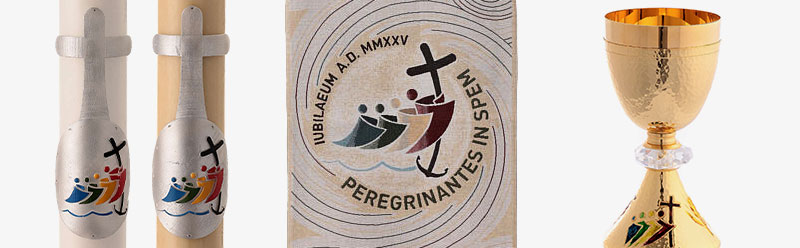Índice
La imagen de un Dios misericordioso a menudo ocurre en el Antiguo Testamento.
La Misericordia de Dios está dirigida a todas sus criaturas, incluso a aquellos que lo decepcionan. La justicia divina, en su severidad, es solo la otra cara de una expectativa amorosa, de la paciencia infinita de un Padre infinitamente bueno que promete castigos y penas, pero que al final sólo espera que el equivocado se arrepiente y regrese a su abrazo.
El evangelista Lucas retoma el tema de la Misericordia divina en su Evangelio con tres parábolas que expresan el inmenso amor de Dios por sus hijos, su ser siempre dispuesto a acogerlos, a perdonarlos.
Primera parábola: La oveja perdida (Lucas 15, 1-7)
4 ¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? 5 Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, 6 y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, y les dice: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 7 Así que, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.
Esta parábola está dirigida a los detractores de Jesús, que criticaban sus palabras y sus acciones, en particular su propensión hacia los pecadores, los impuros, a quienes mostró particular afecto y atención. Los escribas y fariseos no entendían por qué Él acogía y dirigiría su Palabra a aquellos que eran considerados Pecadores por la Ley, condenados por la rígida y severa religión del tiempo.
El significado de la parábola es simple: el buen pastor no se preocupa por su gran rebaño, si eso está al seguro, sino enfrentará a dificultades y peligros para encontrar la única oveja perdida.

De la misma manera, Dios se regocijará más por un pecador redimido y regresado en su gracia, que por aquellos que nunca lo han abandonado. Alguien podría argumentar que el pastor no debería abandonar a sus noventa y nueve ovejas para ir a buscar una. Pero Dios es un pastor infinitamente atento hacia todas sus ovejas, no se da paz hasta que sepa que todas están sanas y seguras. Cuando el buen pastor encuentra la oveja perdida no la golpea, no la pega, sino lo recoge amorosamente sobre sus hombros y se va a casa todo contento para dar la buena noticia a los amigos. Como Dios se regocija para cada hijo perdido y encontrado, así también los líderes de la comunidad, los Pastores del pueblo, deben ir en busca de aquellos que se han perdido y regocijar cuando los alcanzan encontrar, para traerlo dentro de la Iglesia. La oveja se pierde en el desierto, un lugar lleno de peligros, donde el diablo generalmente pone a prueba los hombres, tentándolos, sacudiendo sus certezas. La única forma de enfrentar una amenaza similar es permanecer juntos, unidos. El Pastor se asegura de que todas las otras ovejas estén juntas para que puedan protegerse mutuamente.
En el tiempo de Jesús, los pastores eran considerados casi los parias de la sociedad, humildes entre los humildes. Jesús se presenta como un Buen Pastor, dedicado a su rebaño, amante de las ovejas, pero valiente, fuerte, listo para enfrentar cualquier riesgo para salvarlas y protegerlas. En la alegría del Buen Pastor que encuentra a sus ovejas, entendemos todo el espíritu del Cristianismo, el Amor y la Misericordia encarnados por Jesús que pueden vencer al mal, y ante los cuales cada cristiano debería anhelar como modelo y meta de la vida.
Segunda parábola: La moneda perdida (Lucas 15, 1-10)
 «¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: “Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido.” Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente»”
«¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: “Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido.” Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente»”
Esta parábola también era dirigida a aquellos que no entendían la voluntad de Jesús de dedicar tiempo y energía a los pecadores, a aquellos a quienes todos consideraban impuros, perdidos. La mujer protagonista de la parábola tiene otras monedas, sin embargo, no duda en dedicarse por completo a la búsqueda de la única moneda perdida, encendiendo las luces, girando toda la casa hasta que la encuentra. Todo lo demás pierde su importancia, pasa al segundo plano, porque no hay nada más precioso, nada más importante que encontrar esa única moneda perdida. Y cuando finalmente la encuentra, entonces es una gran fiesta con amigos y vecinos.
Cada moneda es preciosa en sí misma y por sí misma, no importa cuántas posean: cada una es un tesoro inestimable. Para Dios es así. Cada hombre es una joya preciosa, un tesoro indispensable, y para salvarlo Él está listo para dejar de lado todo lo demás, sin importar si es un ingrato o un pecador. De hecho, se esforzará por encontrarlo y traerlo de vuelta a su propia Casa, ¡en su propio Corazón!
Del mismo modo, otros hombres deberían ponerse a trabajar para encontrar a sus hermanos perdidos, no para quitarles importancia, porque simplemente hay individuos en la multitud.
La misericordia de Dios vigila constantemente sobre todos nosotros. La pérdida de un solo hombre es para Él una derrota inmensa. Luego se activa para encontrarnos, desnudos, asustados, solos, en la oscuridad, y cuando nos encuentra, todo lo que quiere es festejar, darnos la bienvenida como sus hijos favoritos. Es para ‘hallar’ a los hombres perdidos que Jesús se sacrificó en la cruz. El amor y la misericordia de Dios encuentran en este acto su completo logro y glorificación.
Tercera parábola: El hijo pródigo (Lucas 15, 11-32)
 “Dijo además: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde”. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces volviendo en sí, dijo: “¡Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros”. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. El hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo”. Pero su padre dijo a sus siervos: “Saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir; estaba perdido y ha sido hallado”. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: “Tu hermano ha venido, y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberlo recibido sano y salvo”. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió, pues, su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él dijo a su padre: “He aquí, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado”. Entonces su padre le dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir; estaba perdido y ha sido hallado”».
“Dijo además: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde”. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces volviendo en sí, dijo: “¡Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros”. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. El hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo”. Pero su padre dijo a sus siervos: “Saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir; estaba perdido y ha sido hallado”. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: “Tu hermano ha venido, y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberlo recibido sano y salvo”. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió, pues, su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él dijo a su padre: “He aquí, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado”. Entonces su padre le dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir; estaba perdido y ha sido hallado”».
La tercera parábola de la Misericordia propone el concepto de Dios que busca y halla lo que está perdido, recogiéndolo en su Gracia, pero sobre todo expresa el amor inconmensurable e intacto de Dios para su pueblo. Aunque Dios está representado en muchas páginas del Antiguo y Nuevo Testamento como un Padre Misericordioso, esta parábola ciertamente nos da el ejemplo más tangible y esencial de su Misericordia. El padre protagonista ama a sus dos hijos, el juicioso que trabaja y no lo abandona, y el imprudente que reclama su herencia y se adentra en vicios y diversiones.
Los dos hijos, tan diversos entre ellos, representan los justos y los pecadores. A los ojos de su padre, en su corazón, tienen el mismo valor. De hecho, el hijo que pecó, que se perdió, tiene un valor casi mayor, y su retorno es una fiesta inconmensurable. Pero no hay preferencias, no hay rivalidades: todos somos iguales ante los ojos de Dios Padre, que nos ama de la misma manera, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros errores. El hijo mayor, que trabaja todos los días, no es menos perdido a su hermano más joven, porque su corazón está endurecido, su capacidad de experimentar el amor se ha atenuado, tanto como para llevarlo a sentir resentimiento cuando ve a su padre acoger con alegría y amor a su hermano.
Este es el riesgo de que también corramos, cuando creemos que somos justos, y nos permitimos juzgar a los demás. Nos elevamos al papel de jueces y perdemos nuestra capacidad de perdonar, y estamos sorprendidos si Dios actúa de manera diferente. Vivir respetando la ley, siguiendo las reglas, es correcto, pero no lo es todo. El Diablo puede, de hecho, engañarnos, haciéndonos creer que ser obedientes al deber es la forma correcta de ser cristianos. Este no es el caso. El Amor y el Perdón deberían ser las reglas más importantes, aquellas en nombre de las cuales es necesario trascender cualquier otra regla, cualquier otra ley. Jesús murió por nosotros cumpliendo el gesto más grande de amor y el más solemne acto de justicia concebible. Debemos aprender a ser misericordiosos y a perdonar. Esta es la lección más importante.